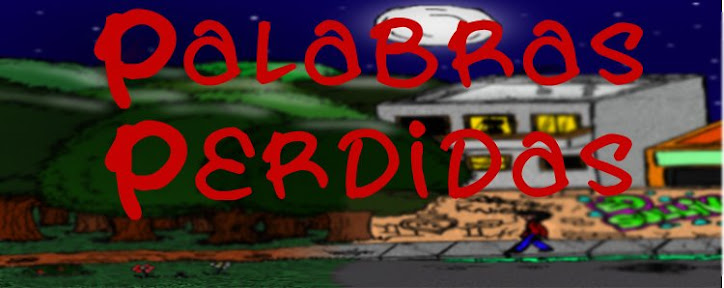El final de la novela
En aquella oscura habitación, alumbrado solo por un velador, puso el punto final a su novela. Su alegría era incomparable y su orgullo inmenso. Releyó el último párrafo en voz alta, admirado por el perfecto cierre que le había dado a tan apasionante historia:
“Ella caminó por la extensa pradera, el sol del amanecer acariciaba sus dorados rizos y refulgían la empuñadura de su espada. Atrás quedaban las batallas y las desdichas, las noches de insomnio y los días de ayuno. Sus huellas marcaban un final para la guerra en donde tanta sangre se había derramado. Se detuvo y sonrió mirando al cielo, una lágrima rodó por su mejilla y se quitó el yelmo, ahora sólo faltaba cruzar aquella verde colina y volver a ver a su amado. La recibirían como la heroína que era con vítores y pétalos de rosas, pero a ella lo único que le importaba era volver a verlo. Dejó caer el yelmo en el suelo, ya no lo necesitaría, y con una amplia sonrisa en el rostro caminó con el sol protegiendo su espalda.”
Al pronunciar la última palabra suspiró satisfecho. Muchos años había tardado en darle forma a aquella historia, y finalmente ahora llegaba a su final. Pensó en la sorpresa que le daría a su editor cuando le cuente la noticia, ya que todos en el mundo esperaban el desenlace de aquella historia. Imaginó su libro en las bateas de todas las librerías del mundo, traducido a todos los idiomas que pudiera imaginarse. Por fin su sueño se vería cumplido.
Rompió el lápiz con el que escribió las últimas palabras para desaparecer la magia que allí había anidado. Guardó el borrador de la novela en su portafolios y se puso de pie. No podía esperar más tiempo, debía contarle a su editor que había terminado. Apagó la luz del velador y el estudio se sumió en la absoluta penumbra, tomó el portafolio y abandonó la habitación. Caminó hasta la cocina y mientras bebía una taza de café le echó un vistazo a las noticias del diario del día anterior. Impaciente miró el reloj que marcaban las nueve y media de la mañana, tomó las llaves de su auto, le dio un último sorbo a su café y caminó hasta la puerta. Se acomodó el traje antes de salir.
Al abrir la puerta el sol le dio de lleno en sus ojos, lo que lo obligó a entrecerrarlos un poco para que no lo encegueciera, y cuando su visión se acostumbró a la luz del amanecer, observó con asombro que descendiendo por la colina de la extensa y verde pradera que se presentaba frente a él venía ella con sus rizos dorados, su espada enfundada y una amplia sonrisa en su rostro...