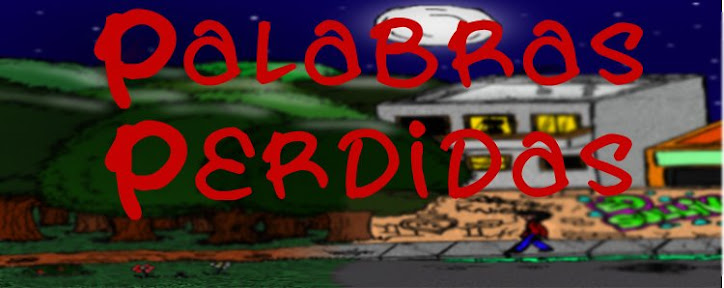El arrepentimiento
Ese amanecer había sido algo hermoso, como todo en aquellos paisajes.
Verde el pasto y las colinas. Los caminos de tierra que unían las aldeas parecían sonreír a sus viajantes, recibiendo cada uno de sus pasos con flores, con una alfombra de guijarros y con una suave brisa de verano.
Ya se oían los sonidos de las cítaras y las flautas, el final del verano estaba cerca y algunas hojas ya perdían su color para caer y dar paso a sus sucesoras en la próxima primavera. Ya se oían los coros de los juglares y los aplausos de los niños. Se podía hasta palpar la alegría.
Los colores abundaban en las calles y en las distintas ciudades de aquellas tierras, la música complementaba las bondades. El cielo brillaba con un celeste casi turquesa, algunos cúmulos de nubes salpicaban el firmamento y las aves surcaban el aire dándole el resto de paz que el día necesitaba.
Pero Él, dueño de un sueño todopoderoso, ya había estado en el futuro y sabía que la ambición habría de corromper al corazón, la codicia sabría alimentar a esa ambición, el poder obtenido infamemente gestaría a esa codicia, la violencia querría ayudar a juntar cada vez más poder, el odio traería en sus entrañas a aquella violencia, el mismo odio que había nacido desde la sangre oscura que brindaba ese corazón. Su sueño se vería destruido, se había equivocado en un punto, y debía arreglarlo.
En ese momento, Él simplemente se limitó a cerrar sus ojos y soñar nuevamente. Y en su sueño creo lo que el creyó mejor para su mundo. Lo que Él más había anhelado desde el día en que vio el futuro.
Aunque nadie lo notó el tiempo se fue haciendo cada vez más lento, el espacio se combó y las estrellas se fueron apagando una por una hasta quedar en la oscuridad total. Cada persona en sus dominios, observaron incapaces lo que acontecía. Sólo pudieron ver morir el tiempo, el espacio, su mundo. Mientras los árboles se secaban, sus lágrimas caían, llenas de impotencia, de tristeza, de nostalgia y melancolía. Llenas de frustración.
Sin que nadie lo pueda prever, la oscuridad fue resquebrajándose como un espejo partido por un golpe de puño. Entre las grietas apareció una blancura infinita, opaca y desesperante. La tierra corrió el mismo destino, debajo de los pies de los miles de seres vivos fue desintegrándose la materia. Las casas, las alegres aldeas, los verdes pastizales, las níveas montañas, los fuertes troncos con sus copas, los mares, las canciones, los matices, todo fue invadido por la imparable plaga de desolación. Sólo quedó un paraje blanco, la total ausencia de color, el vacío.
Nacía La Nada, desde su sueño. La Nada, que nunca podría lastimar la belleza de aquel paisaje, de aquella bondad, en donde nunca podrían habitar seres capaces de atormentar la paz. Fue un gran sacrificio el que tuvo que hacer, sin dudas. Pero ahora, acostado en su mullida cama, empezaría a soñar nuevamente, no cometería los mismos errores de antes. Algunos no tendrían una segunda oportunidad.